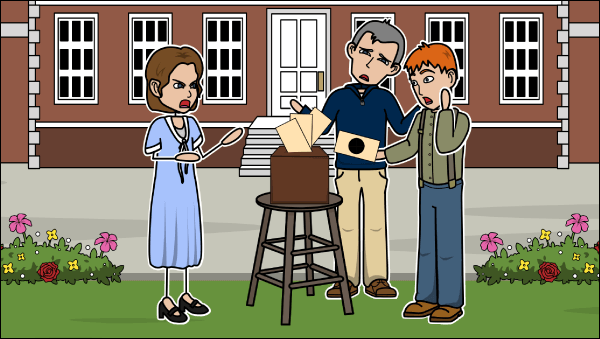Mi última noche de niñez comenzó con una visita a casa. La hermana de T’Gatoi nos había regalado dos huevos estériles. T’Gatoi les dio uno a mi madre, mi hermano y mis hermanas. Insistió en que el otro me lo tomara yo entero. No importaba. Seguía habiendo suficiente para que todos nos sintiéramos bien. Casi todos. Mi madre no quiso tomar. Sentada, vigilaba mientras todos los demás nos dejábamos ir y soñábamos sin ella. Sobre todo me vigilaba a mí.
Yo estaba tumbado contra la parte inferior de T’Gatoi, larga y aterciopelada, sorbiendo mi huevo a cada rato, preguntándome por qué mi madre se negaba a sí misma aquel placer totalmente inofensivo. Tendría menos canas si se lo permitiera de vez en cuando. Los huevos prolongaban la vida, el vigor. Mi padre, que nunca rechazó un huevo en su vida, vivió casi dos veces más de lo que le habría correspondido. Y, hacia el final de su vida, cuando debería haber estado aflojando el ritmo, se casó con mi madre y tuvo cuatro hijos.
Pero mi madre parecía conforme con envejecer antes de lo debido. Vi cómo apartaba la vista cuando varias de las extremidades de T’Gatoi me aproximaron hacia sí con firmeza. A T’Gatoi le gustaba nuestro calor corporal y lo aprovechaba siempre que podía. Cuando era pequeño y pasaba más tiempo en casa, mi madre solía intentar explicarme cómo comportarme con T’Gatoi, cómo ser respetuoso y siempre obediente porque T’Gatoi era la funcionaria del gobierno tlic a cargo de la Reserva y, por lo tanto, el miembro más importante de su especie en contacto directo con los terranos. Mi madre decía que era un honor que una persona semejante hubiera elegido entrar en la familia. Cuando más formal y seria se ponía mi madre era cuando mentía.
No tenía ni idea de por qué estaba mintiendo, ni sobre qué. Claro que era un honor tener a T’Gatoi en la familia, pero poco tenía de novedad. Mi madre era amiga de T’Gatoi de toda la vida, y a T’Gatoi no le interesaba que nos mostrásemos honrados por su presencia en una casa que consideraba su segundo hogar. Siempre entraba sin más, se subía a uno de sus sofás especiales y me llamaba para que fuera a hacerla entrar en calor. Era imposible ser formal con ella, tumbado contra su cuerpo y oyéndola quejarse, como de costumbre, de que estaba demasiado flaco. CONTINUAR LEYENDO